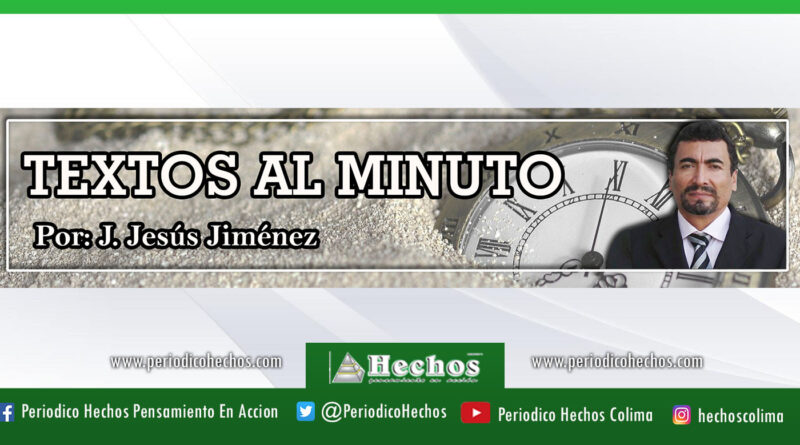NUEVAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS HISTÓRICO Y NUEVAS MIRADAS A LA HISTORIA DE LA GUERRA DE INTERVENCIÓN FRANCESA EN EL NOROESTE MEXICANO
J. Jesús Jiménez Godínez
La historia de la guerra de intervención francesa en el noroeste mexicano presenta dimensiones épicas de la lucha republicana y fuertes contrastes en cuanto a los valores militares y políticos que entraron en juego y que aún esperan la llegada de análisis diferentes a la interpretación “tradicionalista” o “clásica”, para decirlo con Roberto Breña en su propuesta del uso de conceptos como categoría de análisis histórico.
En ese sentido, se analiza aquí la utilidad de un análisis de las redes culturales, políticas, militares y familiares de la historia de la Intervención Francesa en el Noroeste, a través de los recursos de la historia intelectual y de la historia de los lenguajes políticos.
El revisionismo que de los temas centrales de la historia de México se ha dado en los últimos años se ilustra con el tema del Porfiriato, pero aún éste, a decir de algunos historiadores, permanece sin mucha historia La revisión de estos temas pasa de manera especial por un análisis del uso de los conceptos y términos. De hecho, algunos historiadores ya se han acercado en esa línea, y han afirmado que liberal o conservador, imperialista, neutral, son etiquetas sin importancia e incluso absurdas cuando se le pegan a un hombre que no formaba parte de un universo político “moderno”
Si bien se luchaba contra una potencia extranjera cuya cultura abastecía con ese lenguaje los ideales y las aspiraciones culturales y políticas de las elites de la época, era tal el afrancesamiento, que hasta entradas décadas del siglo XX prevalecen nostálgicas apologías de ese que podríamos denominar “dominio” cultural francés:
“Francia salvó a la América hispánica. Con gusto recordamos también de nuestros primeros años que en los salones de México se hablara francés y hemos de agradecer a nuestra familia que hubiera escogido ese idioma como la lengua que debíamos aprender en la escuela. Los pueblos de América vivieron a la francesa y pudieron conservarse latinos.
¿Cómo, entonces, pedirle a las élites que guardaran su pureza de identidad frente al invasor, cuando parecían tener su mismo vestido cultural? Se impone una revisión bajo la mirada concurrente de nuevas categorías de análisis histórico dentro de las corrientes historiográficas de la historia intelectual y la historia del lenguaje político. Puede descubrirnos esa otra realidad subyacente en la historia regional.
En las guerras del México independiente, los actores, de uno y otro bando, es decir, liberales, conservadores, moderados u otras facciones, gozaron de ilustración y, por ende, dejaron una rica cantidad de fuentes que pueden ser rastreadas para explicarse vacíos que la interpretación “tradicional” o la fuerte raigambre de la historia de bronce, impedían hacerlo. Entre esos vacíos, explicarse el uso o abuso de los conceptos, por ejemplo.
Pero aún estos letrados pueden ser sujetos de análisis histórico con nuevas categorías. De ellos, Cosío Villegas dice:
“el hombre y el pensamiento liberales habían avanzado hacia la victoria antes que los ejércitos […] un pensamiento nuevo no triunfa, y menos en ambientes hostiles o extraños, sino a fuerza de presentarlo, de discutirlo, de gritarlo cada vez en voz más alta. Este proceso de hablar y de escribir a favor de algo y en contra de algo creó hábitos y actitudes de polémica […] estos constituyentes confiaron el triunfo de sus ideas no al sable, sino al verbo”
En el caso del Noroeste y el Occidente de México, se formaron redes de operación militar y político que revelaban las posiciones de poder regional o de inscripción nacional. Jugaron un papel destacado y del cual dejaron testimonios escritos por ellos mismos o que se escribieron sobre su actuación. Uno de ellos fue, por ejemplo, Ireneo Paz] La región antes y durante y los años posteriores a la fiebre de oro de California registró una actividad comercial y de movilización de personas por vía marítima, que dejaron rastros adicionales a través de cartas, quejas aduanales y de comercio, notas de prensa, despachos diplomáticos y hasta el filibusterismo, este que dejó huella en la historia y la cultura local.
Esas fuentes deben ser expuestas a una revisión del propio arte de la cuestión, es decir, la manera en que se producen y las intenciones que entrañan, o sea, “recuperar las intenciones que un autor llevaba a la práctica en su texto”. Si se revisa esa variedad de fuentes periódicas como la correspondencia y los movimientos portuarios y de buques, se puede, por ejemplo, ir a las fuentes mismas del origen de los conceptos “héroe” “traidor”, o de “sanguinario” y “desalmado” con que se califica al general Ángel Martínez, sujeto histórico del que se construye una biografía militar y política.
Revisar las fuentes y cruzarlas con otros aspectos del contexto en que se inscribe el hecho y la resonancia que este tuvo en otros actores para describir nuevas miradas al fenómeno histórico. Una mirada diversa y en varios sentidos del análisis. La personalidad militar y humana del general Ángel Martínez resulta ideal para aplicar otros conceptos o categorías que ilustren y descubran esas otras miradas pendientes de la historia regional del Noroeste en ese hecho histórico.
El historiador Francisco R. Almada, autor de los extraordinarios diccionarios históricos, biográficos y geográficos para Colima, Sonora y Chihuahua; nos da un ejemplo de esas posibilidades de análisis. Al analizar el parte militar del general Ángel Martínez en que éste da cuenta de que por su bando fueron 18 los muertos y por el enemigo 42, y a la vez señala que los heridos “aún no se encuentran porque tal vez están refugiados en los montes”, el historiador interpreta que: “propiamente los heridos fueron rematados de acuerdo con el sistema de guerra despiadada que el general Martínez y sus macheteros trajeron al estado, por eso no aparecieron”. Este historiador está relacionado con la familia Almada, residente de Álamos, Sonora, lugar de acciones militares, cuyos miembros participaron en uno u otro bando. Lo que se dice aquí es que aún los testimonios indirectos y fuera del tiempo coyuntural del hecho, en que los propios historiadores son sujetos históricos, pueden contribuir en la reconstrucción de la historia.
Este historiador, sin embargo, lo mismo que da cuenta de los hechos de un bando, lo hace también del contrario, por ejemplo, cuando el jefe imperialista, José María Tranquilino Almada,, recupera Hermosillo del control de Ángel Martínez “los heridos que dejaron los republicanos fueron rematados y el
subprefecto imperial, Antonio Carrillo, organizó grandes festejos en honor de los soldados del imperio”.
El anterior es un ejemplo de las posibilidades de diversificar los enfoques sobre un suceso. Otro sería, por ejemplo, el de definir el aspecto de la “violencia” en la guerra en cuestión desarrollada durante la intervención francesa. Difícilmente hay una interpretación que desde el aspecto republicano se refiera a un Ángel Martínez sanguinario o asesino.
El contexto cultural, los actores, los medios de que se valieron para comunicarse o para difundir sus ideas, aún fuesen panfletarios o periodísticos, se prestan para realizar un estudio dentro de la vasta vertiente de la historia intelectual o de las redes culturales. En ese sentido, se asume un tanto la propuesta de Carlos Altamirano cuando afirma que ya sea que se trate de un estado interino que está a la búsqueda de un paradigma, “el hecho que no puede ignorarse es esa pluralidad de enfoques teóricos, recortes temáticos y estrategias de investigación que animan hoy la vida de las disciplinas relativas al mundo histórico y social, entre ellas la historia intelectual”
A la luz de una nueva interpretación de las fuentes con el enfoque que les da la historia intelectual, es posible responder las siguientes preguntas sobre el sujeto histórico: ¿Fue Ángel Martínez un héroe? ¿Fue sólo un hombre arrojado u audaz? Y si no lo fue ante la historia ¿por qué? ¿Qué conceptos o valores lo definen? ¿Quién o qué contribuyó a su figura de héroe o de villano?
La respuesta puede venir de la instrumentación de otra perspectiva historiográfica en la corriente de la historia conceptual o la historia del lenguaje político, por lo que, siguiendo el método empleado por Breña, habría
que preguntarse si, por ejemplo, en el caso específico del general Ángel Martínez, se justifica que los historiadores, los testimonios escritos, utilicen para definir su actuación militar, los conceptos o términos de “violencia”, “heroísmo”, “sanguinario” “violencia inédita o novedosa”, etcétera. O si estos calificativos surgen a partir de los intereses o las propias interpretaciones de los historiadores o de los actores. La respuesta es muy posible que sea a partir de una “posición” adoptada por los historiadores y por las elites culturales de la época frente a las fuentes. Una reinterpretación con el uso de otras categorías de análisis histórico es probable que así lo demuestre.
En este hecho que analizamos, sobresalen de manera clara dos elementos, que son: la violencia y el discurso de oposiciones que mantenían los actores. Si bien es simple el esquema de los opuestos, y si ambos reaccionaron a la violencia del mismo modo, una cuestión, sin embargo, queda en el tintero del historiador, y son las posiciones y los valores que sostuvieron los actores y que constituyen un legado documentario e historiográfico que parece demandar los oficios de nuevos enfoques como los de la historia intelectual, la historia conceptual y la del lenguaje político. Tal concurrencia hace una aproximación novedosa: que a Ángel Martínez se le ha relegado de la historia del Noroeste por razones de la recuperación cultural francesa entre las elites y porque éstas se aterrorizaron por la manera en que interpretó la autorización del Presidente Benito Juárez para que sus generales republicanos respondieran con represalias a la violencia de los adversarios imperialistas”